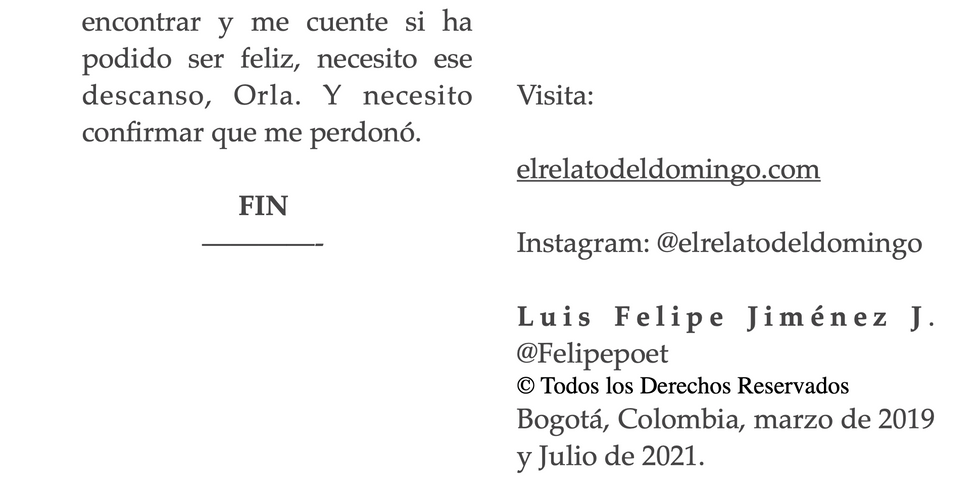- ElRelatoDelDomingo

- 22 ago 2021
La promesa que firmaron Carmen y Mauro acompaña la puerta de madera abierta para que entre el viento y refresque el patio interior largo que da a la cocina. Se trata de una piedra tallada con esfuerzo en forma de corazón. Un corazón no romántico sino la representación en tres dimensiones del órgano vital, con sus ventrículas, válvulas y aurículas.
-Por cada senderito de estos- le dijo ella, -vamos a caminar juntos.
-Esa será nuestra vida- selló él, antes del beso.
Mauro se baja del bus, agarra el bastón con la otra mano y mira la hora. Tiene tiempo para saludar a doña Clara, enredarle el periódico con una promesa y tomarse el tinto de greca de los martes, antes de caminar hasta el banco.
Clara prefiere no preguntarle por Carmen, hacerlo sería atajarlo y no es capaz de permitirse ese egoísmo.
En su carpeta lleva la prueba de supervivencia, un par de fórmulas para los medicamentos y una carta de amor que escribió veinte años antes, a puño y letra, cuando decidió salir a buscar por primera vez a Carmen.
Todos los días cruza por el mismo parque donde se conocieron, revive los diálogos y trata de olvidar las razones que ella impuso para justificar su partida.
-Sí don Mauro, usted ya lo leyó esta mañana, pero tranquilo que acá le tengo otro.
-A Carmen le gustaba que llenáramos juntos el crucigrama, doña Clarita, ella se las sabía casi todas
Mauro insiste en reprochar que es injusto que se roben la sección de clasificados. Tiene la ingenua ilusión de leer en ellos su nombre con una pista para llegar a ella. En la peluquería no le cobran los cortes de mentira que le hacen sobre el aire de su cabeza porque ya renunciaron a convencerlo, conocen su condición y prefieren seguirle la corriente.
Cuénteme Don Mauro ¿cuándo fue que usted dejó la finca y por qué fue que se vino a la ciudad?
Mauro narra los hechos con especial atención sobre algunos detalles, siempre igual, las mismas descripciones tanto de la realidad política como del entorno emocional que lo llevaron a tomar la decisión que, ya todos infieren, sucedió cuarenta años antes. En lo único que no es preciso es en la relación del paso del tiempo: enfatiza siempre acerca de que los hechos ocurrieron apenas el año anterior.
Los lunes, tiene la suerte de encontrarse casi siempre con el único viejo amigo que no se ha ido: Orlando. Ambos simulan jugar ajedrez mientras se repiten las historias que ya se conocen de memoria; esas que también simulan olvidar so pretexto de mantener un diálogo fluido que justifique sentar opinión sobre cualquier noticia de coyuntura que les ofrezca la radio. El recuento de las decisiones políticas de los expresidentes, con nombres y apellidos completos, les alegra las discusiones.
-Eso fue porque López se desentendió de lo que habían tramitado en el Congreso; a tal otro lo traicionaron las bases; la Constitución no contemplaba esa prerrogativa...
Una nostalgia contemplativa los aterriza con el presente, desde una perspectiva crítica que los jóvenes, a sus juicio, no saben apreciar.
Y sin embargo, cada vez que Mauro pausa su relato para recordarla, Orlando insiste en aterrizarlo.
-Ya olvídate de esa mujer, Mauro -le aconseja Orlando. -Sus hijos ya deben tener hijos, viejo cansón.
Mauro carga, como amuleto, una piedrita que simula aquella donde soñaron juntos al porvenir. Cuando vuelve a entrar a su casa la deposita justo al lado de la custodiada por el techo agrietado de su casa en Teusaquillo. Entre las obstinaciones de su frágil memoria de corto plazo, el amuleto nunca deja de acompañarlo, hasta esta misma mañana cuando escuchó a Carmen, o creyó escucharla, llamándolo durante una ensoñación de siesta en el parque.
-Voy a dejar de pensar en ella cuando nos volvamos a encontrar y me cuente si ha podido ser feliz, necesito ese descanso, Orla. Y necesito confirmar que me perdonó.
FIN
Por: Luis Felipe Jiménez (Bogotá, 1976)
©Todos los derechos reservados
Foto: Vlad Chetan
Haz click en la imagen para expandir y pasar la página. Son 6 páginas.